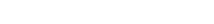Crayones Crayones
La Dora deambula por los cuartos-vagones de la casa chorizo. La piel de su cara es una hoja de papel que alguien estrujó y que, en vez de botarla, estiró para leerla. Varias veces al día, sus zapatos negros de punta redonda con moño de cuero, traquetean el piso de madera hacia el ropero de su cuarto. El primer estante es un altar. Dos frasquitos como íconos descansan a la par de un bote rechoncho de crema Ponds. Yo la espío desde el patio.
Humedece sus manos con el contenido del primer frasquito, un perfume barato al que ella llama su único lujo y bendice su cabeza, luego se hace la señal de la cruz mientras empina el otro frasquito y bebe unos sorbos que contribuyen a su andar bamboleante. Ella usa batones, unos que compra en ofertas de la tienda San Juan. Les corta las mangas cuando hace calor. No cose sus bordes. Las hilachas le aportan un aire teatral a las carnes blandas de sus brazos que flamean cuando golpea las paredes puteando contra su suerte. Cortar mangas le inspira cortarse el pelo. Yo me alejo para que no me lo corte a mí también. Parada frente al espejo, queda en el centro de un círculo de mechones grises.
El invierno llega cuando la Dora se pasa las tardes frente a la tele, envuelta en el “panza de burro” como llama a la bata de plush, que alguna vez fue azul. Ella busca una película mientras me mira con sus ojos de búho iguales a la actriz de Dangerous a quien ella admira. Imita su cara de mala cuando prende un pucho y lo deja colgando en una de las comisuras de sus labios. Nadie sabe de cine más que la Dora. Me siento junto a ella, mi mirada va de la pantalla al balcón que da a la vereda donde la vida transcurre tan lejos de las nuestras.
El chico de Presti viene seguido con una ristra de papel colorido que se dobla en varias partes y sobre el que puede verse, repetido en trazos negros, el número 025500. Ella lo guarda debajo de una virgen chiquita que por las noches se enciende con una luz verdosa. La Dora dice que no le tenga miedo, está trabajando en el milagro. Si gana el gordo de Navidad le paga todo al abogado y nos quedamos aquí para siempre. Es un secreto entre las dos, al igual que las cartas que ella le arranca al cartero antes de que alguien las vea y las esconde arriba del ropero para que se ocupe también la virgencita. Son unas hojas amarillas que pestañean señales de alarma con sus sellos. Me da alguna para que juegue al almacén con la condición que no se la muestre a mi mamá, porque se preocuparía.
A veces viene gente que no conozco a recorrer la casa, parecen de paseo. Si salgo de mi escondite me soban el lomo como si fuera un gatito y con voz de pena dicen: —¡Ay de linda! —como si quisiesen llevarme con ellos.
Cuando la Dora barre los tablones deslucidos, dice que es para producir atmósfera. Por eso, vivimos dentro de una nube de polvo, de partículas suspendidas que se dejan ver en los rayos de sol que se filtran entre los postigones entreabiertos. Sólo cuando me voy al colegio y en el instante en que salgo al umbral de la puerta recuerdo cómo es el verdadero color de las cosas.
El piso de madera me clava astillas en las plantas de los pies. ¿Será para que no escape de la Dora que viene a quitarme mi espejito con marco de plástico? Ese que refleja el cielo, ese que me deja caminar sobre las nubes lo que aquí está terminantemente prohibido. No me queda más remedio que jugar a la rayuela sobre la aspereza de las baldosas del patio de atrás, que se calienta a la siesta; con la galli¬na de la sopa colgada cabeza abajo, como un adorno de los ganchos del toldo. La Dora le tuerce el pescuezo y la deja ahí quietita hasta la noche. Cuando dice que va a cocinar, putea contra Dios, se enfrasca en las hornallas e incendia las sartenes con llamaradas como las que lanzaba el señor del circo al que nos llevó a todos una vez, a nosotros y a los vecinos. Compró dos palcos para que viéramos bien las aguas danzantes. Esa noche cuando volvimos, escuché a mi mamá gritarle largo rato que cómo se iba a gastar toda la pensión en esas boludeces.
Cuando viene don Antonio, el verdulero, la Dora lo hace pasar al living. él deja el carrito estacionado junto al naranjo y entra con el canasto y la balanza. Vuelan las plumas de los almohadones del sillón azul cuando se sienta. La Dora le convida unos mates. A cambio, él arma un cigarro de hojas de chala que impregna la casa con el mismo olor al tabaco de su Negro. Entonces, la Dora canta: “entre candilejas yo te amé… entre candilejas te adoreeé” y el final de su canción es un suspiro. —Tan buenmozo era mi Negro —Sus ojitos pardos, bien mojados, apuntan hacia la puerta cancel que le dispara la última imagen del Negro diciéndole: — Sos la santa madre de mis hijos pero ya no te entiendo —.Y una ranchera verde se lo lleva para el campo con la niñera. Debería haber desconfiado de ella… si era colorada y se llamaba Rita, como la Hayworth. Además, cuando le contaba cuentos a los chicos antes de dormir, sobrevolaba sobre los techos una lechuza que balaba como cabrito. La Dora sabe que el Negro no se fue por propia voluntad. Prueba de ello es el sapo que encontraron debajo del entarugado de mi cuarto. Cuentan que el sapo se metió dentro de una bota del Negro y se vino para la casa, vivió como un año ahí debajo asustando a todos, hasta que alguien tomó valor y se animó a develar el misterio. El sapo estaba vivo, tenía cosida la boca y hasta le habían crecido pelos. Lo quemaron en el fondo, justo donde ahora crecen unas achiras. Según la Dora, son la evidencia del maleficio porque no se secan por nada del mundo. Yo la ayudo a regarlas con agua hirviendo, las rociamos con querosén, con acaroína... hasta el jardinero las orina de vez en cuando, pero ahí siguen, vivitas junto al tupulo al que mantenemos quieto a fuerza de latigazos de machete en el perímetro del fondo.
Confieso que me da vergüenza cuando mis amigas se quedan a tomar la leche: en la casa no hay tazas ni platos iguales. Las paredes no se pintan nunca. La Dora atesora en los muros la historia que no cuenta, la de los garabatos que aparecen por las noches. Antes de acostarse, ella deja recipientes con agua y caramelos, igual que para los Reyes Magos, a la par del “bicho” como ella llama al tupulo. Cada mañana aparece un nuevo dibujo como el que hoy la Dora examina, con ojos de madre que corrige la tarea, en el muro frente a la puerta de mi pieza.
La ausencia del olor a la manteca derritiéndose en las tostadas tiñe el día de un color trágico, amarillo como mi pelo desgreñado.
—¿Y mi pan con manteca, abuela? —pregunto desde la cama.
—Hoy no, m’hija, hoy no. La virgencita ya hace semanas que no se enciende —responde negando con su cabeza. Y aunque no entiendo por qué esta mañana se despereza diferente, la sigo a la Dora tras un camino de salpicaduras de colores que, como hormigas, se pierden en el fondo. La Dora se para frente al tupulo. Yo detrás, con ella de escudo. Hunde su mano y escarba en el follaje. Suena igual a cuando ella elige achuras en el mercado. Creo que va a arrancarle el corazón al bicho. En cambio, desentierra un zapatito negro de charol embardunado de pintura azul, el mismo azul del monigote con piernas de palitos que amaneció hoy frente a mi cuarto. La alimaña se estira hacia la Dora como para darle lengüetazos de perro agradecido, puedo ver su rostro: sin forma definida es sólo una mirada que flota en el aire. Opaca.
La voz de mamá desvanece el encantamiento, anuncia que cuando anochezca cargan todo para que no nos vean los vecinos mientras apila cajas donde asoman cuadernos y la Mary Poppins a la que pido disculpas por su encierro, ya que le perdí el paraguas. Hay un camión en la calle, parado frente a la puerta. Nadie presta atención a la Dora cuando dice que no se quiere ir de la casa. Es de noche ahora. Cargan los sillones azules, creo ver el sombrero de paja de don Antonio y un hilo finito de humo que asciende entre los bultos. Un chaparrón de verano apaga la voz de mamá cuando grita desde el auto que me apure, que ya se van. Los goterones la besan en mi nombre. No llego a decirle que también olvida a la bebé que no pintaba, la que me miraba desde su marco ovalado en la pared frente a mi cama. Sentada en su hamaca, la Dora me advierte que ya no me queda tiempo para escapar antes de que los niños salgan a garrapatear las paredes.
El bicho se desboca desde el fondo con un sonido grave de bola metálica que rueda sobre listones, se desteje en una marea de tripas sobre la que navegan los chicos sentados en sus cajoncitos de muerto como barquitos. Los pasea por los cuartos igual que en los velorios de campo mientras devora la cabeza sonriente de la rayuela y las cáscaras de naranja agria. La Dora lo espera en el primer patio, el tupulo la abraza con su telaraña. Una liana se enrosca en mi tobillo y sube por mi entrepierna; me mantiene inmóvil frente al espejo de la puerta del ropero donde puedo verme con mamá en el auto detrás del camión, alejándose, alejándonos como cortejo. Aquí en la casa, a mis espaldas, una hoja con forma de mano se estampa en la mampara de vidrios de colores.