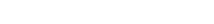UN CUENTO DE FABIANA CALDERARI.
La distancia entre nuestras lágrimas La distancia entre nuestras lágrimas
Las ventanillas de los aviones muestran la tierra en pedazos. Tantas tramas de vegetación y urdimbres de barro y colores unidas por las aguas. La manta tejida que podemos pisar. Desde más lejos, pienso en una nave espacial en donde se ve todo azul. Enteramente azul. Una masa uniforme donde cabemos todos.
Imágenes azules como mi muñeca azul. ¡Bah!, fue azul, digo en pasado, porque se rompió, y a mí, el kintsugi no me convence. En japonés, kintsugi quiere decir "reparar con oro". Como si un método de reparación de pedazos unidos por el oro pudiera reconstruirnos para atravesar un nuevo portal o nos diera valor la intensidad puesta en las fracturas. Qué raro, qué risa.
También te puede interesar:
El día que Manuela rompió mi muñeca azul lloró toda la tarde. Lloramos juntas, mientras mamá intentaba calmarnos: —Tranquilas, niñas, tranquilas. Los pedazos pueden pegarse—, dijo en voz alta, al tiempo que intentaba armar un rompecabezas con astillas.
La mamá de Manuela usó otra estrategia para consolarnos. Nos distrajo con los cuentos que escribía Ignacio.
Cuando ella comenzaba a narrar las historias que inventaba mi hermano, Manuela quedaba pasmada. A mí me tocaba juntar los juguetes sola, porque la voz de su mamá, lentamente, se fue convirtiendo en las aventuras que ellos comenzaron a inventar juntos.
Las navidades están puestas al final del año, aunque siempre nos sorprende lo rápido que llegan. Esta vez, también resultó rápida la noticia de que Ignacio y Manuela se habían comprado una casa.
—¿En serio, una casa? ¿A quién se le ocurre alejarse de los postres que prepara la Nina? —como llamamos a la abuela de Manuela—. ¿Y qué va a pasar con los juegos de mesa que compartimos los sábados? ¿Nuestras salidas de amigas? Manuela no respondió.
El mes pasado, entrando a su casa, "la casa de ellos" (aclaro bisbiseando y con la boca torcida), encontré a Manuela llorando. Intuí que la culpa había sido de Ignacio, siempre es su culpa, y nos callamos, como el día que rompió la muñeca azul y señaló a Manuela. Ella me reveló la verdad cuando cumplimos quince años y nos hicimos la promesa de no tener secretos entre nosotras.
Hace una semana, otra vez. Ese día me acerqué a ella e intenté secarle las lágrimas y las gotas me hicieron resbalar. Caí y lentamente me deslicé sobre sus labios.
Ahora mismo quisiera que ese gesto final, inevitable, que cumplió con nuestro pacto ingenuo, se volviera hacia el sendero de lo inconcluso, sin el susto que la humedad del beso nos ha provocado, que retorne al hábitat de las fantasías que no deben compartirse.
Solo han quedado los pedazos pegados de mi muñeca que guardo dentro de una caja antigua. Un recuerdo deforme del arte materno fracasado.
Me apego al verbo que logre destrozar, aniquilar la tonta frase que le confesé. Romperla entera, quebrar cada sílaba, partir las consonantes, deshacer cada vocal. Dejar las astillas de las palabras escondidas en el desierto uniforme de un soliloquio vacío. Regresarlas a la bóveda de los secretos.
Las dos somos ahora esos pedazos que ya han dejado de ser Manuela y Sara. Como mi muñeca que ya no es de color azul entero por culpa de Ignacio.
El susto dividido. Una onomatopeya escandalosa. El beso impúdico y la distancia entre nuestras lágrimas. Las gotas que no se pueden fundir.
No sé cómo vamos a poblar nuestros espacios mojados, aunque en este momento, infinitos rayos de sol, que entran por la ventana del avión, intenten unirlos.