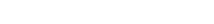Por Amalia Domínguez.
Ricardo Aznárez: "No hay mejor herramienta para encontrar la felicidad que las ficciones" Ricardo Aznárez: "No hay mejor herramienta para encontrar la felicidad que las ficciones"
Ernest Hemingway decía que primero tuvo que adentrarse en la Guerra Civil Española para luego poder escribir "Por quién doblan las campanas".
¿Será así como se construyen todos los procesos creativos? ¿De la vida real a la ficción? ¿Qué es lo que más ayuda a hora de inspirarse para escribir?
También te puede interesar:
Al respecto hablamos con Ricardo Aznárez, autor de "Tornillos y otros cuentos" y "Tiempo cero", entre otras obras. El Dr. Aznárez vive en Santiago del Estero, escribe y ejerce la medicina. Desde 2009 es académico de número de la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero y desde 2019 hasta la actualidad se desempeña como profesor adjunto a cargo de la asignatura Clínica Ginecológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unse.
¿Qué le ayudó más a la hora de inspirarse para escribir ficciones? ¿La imaginación, determinadas lecturas o la experiencia de vida?
Yo creo que las causas de inspiración son muchas, pero evidentemente esas tres son las principales: la lectura, la experiencia de vida y por supuesto la imaginación. Yo creo que la primera de todas ellas, en mi caso, y la más importante es la lectura.
Siempre he leído muchísimo durante toda mi vida. Desde que era chico, mi madre tenía libros por todos lados y nos estimulaba a leer. Pero especialmente en la Secundaria empecé a tomar determinados autores como Julio Verne, Edgar Alan Poe y Conan Doyle. Cuando uno lee desarrolla la imaginación porque se tiene que representar en imágenes lo escrito. Desgraciadamente hoy en día la gente saltea este proceso porque tiene las imágenes a disposición y en abundancia. Con ese estímulo de la lectura sobre la imaginación uno utiliza la experiencia de vida para darle un poco de sazón a la creación. En mi caso me sirve mucho porque he tenido muchas vivencias de distinto tipo. Pero en mi obra casi no cuento puntualmente vivencias propias ni médicas. Muy rara vez y en algún cuento muy escaso.
Algunas personas acercan sus historias de vida a los escritores. "Mi vida es una novela", dicen. Pero parecen olvidar que la experiencia en sí es siempre pasado y como tal, evocarlo implica una reconstrucción.
Mucha gente me ha contado cosas que para ellos eran como el tema de una novela. Pero solo una vez he escrito basándome en esas historias. Me las contó un tío de mi mujer. Eran historias rurales muy interesantes que las he guardado escritas.
Durante mi proceso creativo, en el momento en que escribo estoy como en una platea, como en una tribuna. Yo estoy viendo la historia desde afuera para ver si sirve como narración, para ver si me gusta. Tal vez no me agrade, aunque esté viendo que es buena, pero siempre trato de mirarla externamente.
Para que me entienda mejor esto último: yo creo que todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa que obran como filtros. Es decir, la historia que guardo tiene que ser muy dolorosa para que uno no la neutralice un poco con filtros. Por eso sobre todo la gente que es optimista -y creo que yo soy uno de ellos-, se acuerda más de las cosas buenas que de las malas".
¿Hasta qué punto podemos afirmar que la imaginación no interviene en el proceso de la memoria, en cómo hemos visto lo que hemos vivido?
Yo estoy convencido que la imaginación sí interviene en la memoria. La memoria es un archivo de las realidades. Uno toma una realidad y la conserva. Pero en el momento de guardar, a diferencia de lo que pasa con una computadora, nosotros la estamos archivando con ficción, con imaginación, porque lo que estamos guardando responde más a la teoría del emisor - receptor. Es decir, estamos contándonos una realidad, pero ya nos la estamos contando con yapa y por supuesto al rememorarla la volvemos a construir y ahí también va otro poco de ficción. O sea, tenemos ficción de entrada y ficción de salida.
En sus cuentos, Santiago del Estero, la ciudad, se percibe en varias dimensiones. Su gente, sus costumbres, sus modismos. Muy parecido a lo que hacía Jorge Rosenberg. Ese momento especial que queda grabado, pero al mismo tiempo es "descuartizado" con tanto cuidado, para que haya una reflexión profunda, a la que ayuda a "meterse" a su lector. ¿Cómo ejecuta el proceso creativo en este caso? ¿Se inspira y dice quiero hablar sobre esto y luego busca la anécdota o es al revés, de la memoria de la anécdota viene la reflexión?
Con Jorge Rosenberg no he sido un amigo muy cercano, pero sí he compartido muchos mediodías en el Bar de los Cabezones. Fui invitado varias a veces a su casa por distintos motivos, como asados para recibir la primavera. Y él también asistió a algunas tertulias en mi hogar. Yo creo que la base de la visión de Santiago, tanto de él como la mía, es el profundo cariño a la ciudad, el apego al lugar donde uno ha nacido, ha cultivado sus afectos, sus abuelos, sus padres, la casa paterna, la mujer, los hijos, el amor, todas esas cosas. Eso hace que uno tenga suficiente materia prima para amasar historias.
Yo lamento que Dios no me haya dotado con ninguna cualidad para la pintura, pero siempre me he imaginado que escribir es como pintar, más o menos. Uno va esbozando primero, dando pinceladas, brochazos, hasta que logra darle forma a un sentimiento que está buscando plasmar por escrito. La inspiración es como desear hacer algo, sin tenerlo demasiado concreto, narrar un determinado ambiente, bajo ciertas luces, de noche, de tarde, con una particular sensación afectiva. En mi caso, en general, he contado pocas desgracias en mis cuentos. Si bien hay muerte y todo eso en algunos, yo lo trato de mirar desde el punto de vista de que no haga daño.
Mejor dicho, he tratado de escribir sobre las cosas que me hacen feliz a mí. Es decir, no hay mejor herramienta para encontrar la felicidad que las ficciones, porque a uno le permite armar la realidad que está deseando, que busca. La realidad nunca se deja armar. La realidad está, viene y ocurre, sucede. En cambio, al momento de escribir la ficción uno pone las cosas exactamente donde quiere que estén. Para mí eso es lo que mueve mis engranajes a la hora de hacer algo.
LA LITERATURA EN LA FORMACIÓN MÉDICA
En una entrevista al siquiatra infantil Robert Coles, profesor emérito de Harvard, le preguntaron qué haría para enseñar ética a los estudiantes de Medicina. Contestó que los haría leer novelas. Ahí estaba el secreto. Meterse en las vidas ajenas, aunque fueran ficticias, de seres humanos que sufrían como todos. Ese es el embrión de la ética que requiere un cuidador, ese preocuparse intensamente por el otro que sufre. Casi un dejarse llevar por el dolor ajeno. Quien no siente eso quizás no deba escoger un oficio como la medicina –decía-, pues la empatía es la piedra angular del acto médico.
Según el especialista Dr. Pedro Alejandro Rovetto Villalobos, leer narraciones es fundamental para quien aspira a cuidar del otro que sufre. Y aún más, afirma que uno llega a cierto grado de empatía leyendo o escribiendo novelas. La práctica de leer ficciones, y también escribir narraciones tiene innumerables beneficios y muchos de ellos se hacen evidentes en la clínica misma y en la interacción del médico con sus pacientes y los familiares ya que ese ejercicio promueve la empatía en el estudiante. Además de permitirle al futuro médico reflexionar sobre su propia vida, sus concepciones y sus formas de relación frente a la enfermedad, el dolor y la muerte, puesto que hay profundos cambios personales, transformadores, que tienen que ver con el miedo y la pérdida.
En nuestro medio, cierta vez el Dr. Camilo Brahim me mostró sus escritos de cuando hacía la residencia en el norte santiagueño, en el departamento Jiménez. Me comentaba que uno de sus profesores le había dicho que siempre escribiera, que narrara todo lo que vivía en su práctica clínica, que le haría "bien". Gracias a esos manuscritos que atesoraba celosamente podía acordarse, después de muchísimos años, historias que involucraban incluso a los curanderos de los pueblitos que debía recorrer como médico itinerante.
¿Qué opina usted sobre esa especie de "medicina narrativa" en la formación de los médicos?
No la conocía como técnica didáctica. Lo que sí se ha enseñado en las escuelas de medicina es a fomentar el humanismo, desde todo punto de vista, en especial de la erudición. Se trata de que el médico sea un erudito, sea lector, que se meta en la cultura que es el producto más alto que tienen los seres humanos para lograr ese amor, y lograr la empatía con el paciente y con los familiares. Siempre partiendo de un desarrollo personal, de conocer, de cultivarse.
A mí me ha tocado estos últimos años, ser el profesor de Clínica Ginecológica en la Facultad de Medicina de la UNSE. Y tengo una aproximación en dos sentidos a lo que yo enseño. Por un lado, trato de enseñar el valor y la importancia que tiene el lenguaje, la forma que se emite el mensaje. Lo que uno debe tratar es que el mensaje le llegue al receptor. Para eso hay que utilizar un lenguaje popular y vulgar con el paciente y un lenguaje sumamente técnico con el colega. Pero no mezclar ambas cosas, porque sino el paciente no entiende. Uno no es mejor médico porque hable difícil, al contrario. Entonces, yo trato de inculcar la necesidad de que alumno se vaya dando cuenta de que va a ser médico y tiene que hablar bien. De la mano de eso va el cultivarse, el tener una cultura general amplia.
Y en segundo lugar, la presentación del médico, desde la vestimenta, el decoro sobre todo, también va en defensa y en respeto del paciente. Rhazes, que era un médico importantísimo de la antigua Persia, decía que el médico debía ser "limpio y lindo". "Lindo" en el sentido de decoroso, una persona que no provoque rechazo ni por demasiado descuidada ni por demasiado ampulosa. Esas dos cosas uno debe tratar de inculcarle además de lo técnico. Es ayudar al estudiante que sepa apreciar todas las virtudes que nos muestran la vida y las personas.
Finalmente creo que hay una gran relación entre la vocación literaria y la médica y es por ello que hay grandes escritores que fueron médicos, nada menos que Tolstoi, Chejov, Conan Doyle, y en Santiago del Estero, los doctores Vicente Oddo y Orestes Di Lullo.