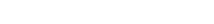Por el Dr. Daniel Sinopoli
El saber, el hacer y la vida: en busca del intelectual perdido El saber, el hacer y la vida: en busca del intelectual perdido
Nos han enseñado durante siglos que el conocimiento teórico es el principio de toda acción correcta. La escuela, templo moderno de la educación, ha infundido una imagen del estudiante que respira solo a través de los libros y a quien, por lo normal, no se le inculca que manipule herramientas o manche sus manos con el barro del mundo.
La teoría, se dice, debe preceder a la práctica, como si de un ritual sacrosanto se tratara. Sin embargo, algo empieza a resonar en el interior de esa estructura que llamamos educación: ¿es la teoría realmente la base de la práctica? ¿Es posible pensar que un joven, rodeado de ecuaciones abstractas y de citas filosóficas, se prepara apropiadamente para comprender el mundo?
Evocamos a Umberto Eco cuando compartiera mediante un escrito público sus dudas sobre la noción de intelectualidad. "Cuando un campesino comprende que un nuevo tipo de injerto puede producir una nueva clase de manzanas, está desarrollando una actividad intelectual", afirmaba. Y, con evidencia, desafiaba la tradición.
El interrogante nos sacude: ¿qué es un intelectual? Si la creatividad es la clave para entenderlo, como sostuviera el propio Eco, ¿por qué seguimos limitando la labor intelectual a las universidades y a las bibliotecas llenas de tomos polvorientos? La verdadera creación de conocimiento, esa que genera una nueva forma de entender el mundo, no depende de la teoría pura, sino de un encuentro, incluso accidental, entre el pensamiento y la acción.
De alguna forma, la tradición escolar ha alimentado esta idea de que el intelectual es una especie de sacerdote de las abstracciones. Pero lo que olvidamos es que la inteligencia no reside solo en las altas esferas del pensamiento lógico y abstracto, sino también en la capacidad de percibir, de transformar y de inventar. Es la mano que trabaja, el ojo que observa y la mente que integra esos esfuerzos en algo que le da sentido a la vida.
En su creación del orden en la humanidad, el filósofo Pierre-Joseph Proudhon señaló muy anticipadamente y sin concesiones: "¿Es tu alumno inquieto e incómodo? ¿Gusta de ejercitarse con la madera, la piedra o con el hierro? No lo estorbes con abstracciones y leyes". Proudhon, al igual que Eco, comprendía que la acción precede al pensamiento. ¿Cómo se puede pensar sobre el mundo sin haberlo tocado, sin haberlo modelado con las manos, sin haberlo sentido a través del sudor y el esfuerzo?
En la búsqueda de casos que representen con brillo esta danza entre lo práctico y lo teórico, observamos el de la escuela Sudbury Valley, en Massachusetts, Estados Unidos. Muestra una forma distinta de entender el aprendizaje. Allí, la vida misma es la maestra. Los estudiantes no se ven forzados a pasar horas frente a libros ni a memorizar fórmulas y conceptos desconectados de su realidad. Aprenden a través de la experiencia directa, observan y actúan sobre el mundo que los rodea. Ellos mismos dicen "aquí la enseñanza no comienza en el aula, sino en la calle, en el taller, en la conversación".
Quizá lo que más necesitamos son personas que, como el campesino que injerta una nueva variedad de manzanas, sean capaces de transformar la realidad a través de la creatividad. La inteligencia, la que ha sido capaz de modificar el curso de la historia, siempre ha venido de la combinación de saber y hacer, de la teoría vivida a través de la acción. Tal como los sistemas de inteligencia artificial actuales, que aprenden a partir de la experiencia combinando patrones y datos, la verdadera creación de conocimiento no surge de la simple acumulación de información sino de la capacidad de adaptarse y de transformar el entorno. La inteligencia humana y artificial, al cabo, se alimentan de esa interacción con el mundo. El intelectual es, entonces, más que el que pasa la vida repetida en las aulas, el que sale al mundo, lo toca y lo transforma.