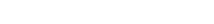Un cuento de María Fabiana Calderari.
Invisible Invisible
Levanté varias veces la mano. La noche estaba oscura y las pocas luces de la calle daban una claridad interrumpida por la lluvia. Bruna se quejaba. Parada a mi lado, sacudió con insistencia el barro de sus botas. El agua que le caía sobre la cara había desdibujado el maquillaje. Parecía otra. Me quedé mirándola. Tardé en reaccionar. Estirándome, con los pies en punta, volví a levantar la mano y la agité, de lado a lado, varias veces. Un taxi paró cerca de nosotros.
Bruna subió enojada. —¡Puta lluvia! —dijo. Nada más, y deletreó dos veces la dirección de la casa al conductor. Se peinó con los dedos. Por un momento pensé que me prestaría atención porque giró su cuerpo y se acercó. Algo la había sorprendido en la calle. Con la palma de la mano limpió la ventanilla junto a mí, hizo un gesto de asco y volvió a ocupar su lugar. Por el hueco libre que dejó su mano pude ver que una pareja jugaba en la vereda, dando vueltas, como si el mundo a su alrededor estuviera detenido.
También te puede interesar:
Recorrimos las veinte cuadras en silencio. Le pregunté si quería un cigarrillo. Ella fingió no haber escuchado. El conductor golpeó con un nudillo grueso el espejo retrovisor. La reacción del hombre bastó para que guardara el paquete antes de que ella respondiera.
Al llegar a la casa, abrí la puerta y Bruna salió como un rayo. El taxista acomodó los billetes, hizo una seña y desapareció.
Ella entró. Yo me quedé un rato afuera, refugiado bajo el balcón de la casa. Jugando, lentamente, con el humo del cigarrillo.
Chirriaron unos frenos. Me extrañó la infinita pausa que siguió a un grito seco.
Bruna se asomó sorprendida, tenía la cara lavada y los ojos hinchados. La seguí hasta la esquina. Unos adolescentes discutían.
—¡No lo vi! ¡Se cruzó como un rayo!
—¡Idiota!, ¡siempre igual!, manejas distraído con ese maldito celular entre las manos.
Se asustaron cuando nos vieron. La muchacha corrió. Él se quedó quieto por un momento y luego caminó de espaldas, hacia el auto. Mascullaba explicaciones, justificándose. Dio marcha atrás y se alejaron.
De cuclillas, me acerqué al animal y cuando hice un ademán para tocarlo, Bruna se adelantó. —¡Pobrecito!—dijo. Lo miró, revisó cada una de las patas y agregó: —Hola belleza, necesitas un veterinario.
Lo que siguió fue una aburrida repetición de las escenas a la salida del cine. Silencio. Lluvia. Señas. Más lluvia. Taxi. Aunque esta vez, Bruna fue hablando todo el camino hasta la veterinaria, como si el perro hubiera podido entender, o en el más extraño de los casos, contestar sus preguntas.
—No es nada serio —dijo el veterinario. Bruna y él se conocían desde chicos. Como un buen amigo, además de no cobrar la atención de urgencia, le regaló una manta térmica y una correa de color ridículo. Actuaban como si yo no existiera. Luego introdujo unas pastillas en la boca sumisa del animal asustado y agregó algo relacionado con la raza y el pelaje. Él nunca quiso ser un buen amigo. Bruna lo sabía y, en ocasiones, intentaba disimular la incomodidad que provocaban los encuentros. Ella sonrió hablándole al perro que ya dormía acomodado en sus brazos.
Regresamos caminando. En silencio. Entre las nubes oscuras ya se alcanzaba a ver la luna. Las veredas estaban llenas de charcos que nos reflejaban partidos. Yo jugué a ser un fantasma, con los brazos doblados y ambas manos abiertas. Agazapado, daba saltos hacia atrás y luego corría hasta alcanzarla. Una y otra vez. Ella no pudo notarlo. Me sentí como un niño abandonado. Ya no recuerdo cuáles fueron las últimas palabras que nos inventamos para comunicarnos.
Tardamos en llegar. El camino hacia la casa tenía la extensión de la tristeza que deja la lluvia. Fue el mismo camino, muchas veces repetido, lleno de pausas y humedad.
—Dos cosas me molestan de los animales —dije—. Que entren en las habitaciones y muerdan los zapatos.
Bruna dejó al perro sobre un almohadón cerca de la cama. Me toqué varias veces las piernas. Me mordí, de costado, el labio inferior. Mantuve los ojos abiertos, sin parpadear. Me sentí. Estaba ahí, ya no estaba jugando a ser un fantasma. Entonces decidí ordenar esa dialéctica muda entre nosotros, hasta que a ella se le escapara alguna palabra. Me inventé un pacto de silencio. La ignoré. Y esa noche comenzaron algunos cambios.
—¿Qué nombre le pondrías? —dijo Bruna, mirándome fijamente. Me habló. Sentí frío. Ella volvió a repetirme la pregunta, y esta vez, agregó un movimiento de cejas al levantar el mentón. La había oído, pero parecía como si mi boca fuera de otro. Y se aferraba al pacto sin voz.
Cuando, felizmente, recuperé mi boca y las palabras, otra vez, le respondí.
—¡Invisible!
—Invisible. Invisible. ¡Sí!, ¡qué ocurrente! —agregó Bruna. Y dirigiéndose al perro, que había despertado y mordía mi zapato, le preguntó: —¿Te gusta vivir aquí, Invisible?