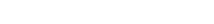Las grandes epidemias del soglo XIX en la Argentina Las grandes epidemias del soglo XIX en la Argentina
La historia moderna de la Argentina ha sido marcada por varias epidemias. Algunas llegaron a nuestra memoria por las consecuencias que produjeron en la sociedad, tanto en términos sanitarios como en la forma de vida de la comunidad. Otras, para aquellos que peinamos canas o por la calvicie ni siquiera eso, quedaron impresas en las biografías de los testigos aún vivientes y sobre todo, de los enfermos que arrastraron en sus vidas posteriores las consecuencias del flagelo.
Pero sin duda, la segunda mitad del siglo XIX iba a marcar el derrotero de la salud pública en el país, con las dos grandes epidemias provocadas en el marco histórico de la guerra contra el Paraguay. El balance en la época fue trágico: miles de muertos, llegando a la mitad de la población en algunas ciudades y pueblos; miles de enfermos que vieron notablemente deterioradas sus condiciones de vida; el colapso de los sistemas sanitarios, funerarios y económicos; y la toma de conciencia por parte de los gobiernos sobre la necesidad de instrumentar políticas para enfrentar males que acompañaban a la humanidad desde milenios.

Recorramos los episodios del cólera y de la fiebre amarilla, entre 1867 y 1875, que son hitos de la vida argentina, y que promovieron la creación de los grandes sistemas sanitarios urbanos y el inicio de las investigaciones en el país, llevadas a cabo por médicos sobrevivientes a la lucha contra estos flagelos, que iban dejando de ser miasmas, para convertirse en enemigos a vencer desde la ciencia.
La epidemia del cólera de 1867-1868
En nuestro artículo del domingo pasado, dimos pantallazos de la epidemia de cólera de 1867, surgida durante los traslados de soldados heridos y enfermos desde los frentes de batalla de la guerra de la Triple Alianza. Luego de la derrota del ejército aliado de Brasil, Uruguay y Argentina, comandado por Bartolomé Mitre, en Curupaytí, los campamentos se convirtieron en focos de propagación de la enfermedad, que había llegado a América en medio de la pandemia de 1865. Miles de soldados hacinados en pésimas condiciones de higiene, sufriendo un clima pantanoso, causó el primer caso el 27 de marzo del 67, en Paso de la Patria.
El cólera se expandió como un rayo a través del agua contaminada por el bacilo “vibrio cholerae”, en un escenario donde no existían los sistemas sanitarios. Los síntomas eran vómitos y diarreas, que exprimían en las víctimas hasta la última gota de agua, convirtiendo a los hombres en esqueletos temblorosos cubiertos por una piel reseca y quebradiza. En el campamento aliado de Curuzú enfermaron 4000 hombres y murieron 2400. Prontamente se expandió al ejército paraguayo y las muertes alcanzaron más que las de las batallas precedentes. El retorno de las tropas hacia las metrópolis fue configurando una larga mancha negra en los caminos que llevaban a Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo; así cada pueblo por el que pasaban los soldados se convertía en un caldero de la enfermedad.
Corrientes, Goya y Santa Fe sufrieron espantosos brotes que acabaron con centenares de vida. Rosario se contaminó por la llegada de un transporte brasileño, destacándose en la lucha contra el mal el médico irlandés Thomas Hutchinson, que fundó en su casa el primer “sanatorio” de la ciudad. La ciudad de San Nicolás de los Arroyos, donde arribó el médico danés Carlos Furst, que será una más de las víctimas de la epidemia el 15 de abril; los pueblos de San Pedro y Baradero, y el paraje de Campana se convirtieron en eslabones de una cadena que culminaría en Buenos Aires en diciembre, cuando el vicepresidente Marcos Paz le escribe a Mitre: “Una desagradable noticia tengo que darle. Parece que el cólera nos visita también este año. Han ocurrido ya varios casos en el hospital de hombres… y en diversos puntos de la ciudad. La alarma empieza a hacerse sentir”.

El retorno de soldados a las provincias interiores fue dramático: cayeron bajo el mal Catamarca, Mendoza y San Luis. En Santiago del Estero recordamos el domingo pasado la actuación de los héroes sanitarios Baldi, Viaña, Linning y Mendilaharzu. En Córdoba haría escuela Luis Warcalde, a pesar de las miles de víctimas del mal, que llegaron al 10% de la población. Pero a la capital del país iba llegar lo peor. Paz vuelve a escribirle a Mitre: “Todos los que pueden huyen al campo. El pueblo va quedando solo”. Respecto de una rebelión contra las autoridades municipales dice en la misma carta: “Me ha causado una profunda impresión de tristeza y desencanto”.
El 3 de enero de 1868 muere el propio Marcos Paz. Mitre debe hacerse cargo de la presidencia y abandona el mando del ejército aliado, que queda en manos del brasileño marqués de Caxias. En el entierro de Paz en el cementerio porteño de la Recoleta, el ministro Guillermo Rawson dirá, casi como plegaria: “¡Haced, Señor, que vuelva a estas comarcas el aire vivificante y salubre que les dio nombre en otros tiempos…!”. La epidemia comenzó a retroceder y el balance fue horrible: más de treinta mil muertos en todo el país y se mantenía la ignorancia de la medicina sobre los orígenes del mal. Pero esta peste iba a ser vista como un simple ensayo tres años después.
La epidemia de fiebre amarilla de 1871
Copiosas lluvias acompañaron el fin de la guerra contra el Paraguay. Los pantanos desbordaban y los ríos inundaban. Fue el preludio perfecto para el desastre de la fiebre amarilla. Río de Janeiro sufre 3.000 enfermos a inicios de 1870. Seguirá Asunción del Paraguay. Y la Argentina comienza a ser infestada el 14 de diciembre de ese año, con el primer caso detectado en Corrientes. Vale recordar que no se supo hasta fines del siglo XIX que el vector de la enfermedad era un mosquito, gracias al cubano Carlos Finlay, por lo que se aplicaba la misma terapéutica usada contra el cólera.
La expansión del mal en Corrientes hizo que el gobierno nacional enviara a Pedro Mallo, médico veterano militar. Mallo estableció lazaretos en medio del río Paraná, frente a Santa Fe y a la propia Corrientes. La falta de medicamentos, camas y personal, sumada al agotamiento del tesoro provincial, hizo dificultosa su tarea. La ciudad quedó prácticamente abandonada, paralizando toda actividad pública y privada. El colapso fue total y las víctimas mortales 2.000. Sólo mantuvo su trabajo una comisión formada por filántropos, que llegó a asumir el mando provincial ante la muerte de Pedro Igarzábal, delegado del gobernador, Santiago Baibene, que estaba en campaña contra la invasión de Ricardo López Jordán, jefe de la revolución que había estallado en Entre Ríos.

La fiebre amarilla siguió el mismo derrotero que el cólera: Goya, Santa Fe, Paraná, San Nicolás, San Pedro, San Fernando y llegó a Buenos Aires el 27 de enero de 1871, cuando se documentaron los primeros casos. La expansión de la enfermedad hizo colapsar el sistema sanitario, y el miedo provocó la huida de la población hacia el norte de la ciudad, abandonando el foco ubicado en San Telmo, éxodo al que se sumaron el presidente Domingo F. Sarmiento, ácidamente criticado por la prensa, que viajó a Mercedes, y el vicepresidente Adolfo Alsina que desapareció sin dar señales de vida durante la epidemia. También se sumó Dalmacio Vélez Sarsfield, quien justificó en su avanzada edad la reclusión de su familia en los suburbios de San José de Flores.
Frente a este panorama siniestro, se formó una Comisión Popular que enfrentó el desastre con valentía. Formada por el abogado José Roque Pérez, su presidente, el periodista Héctor Varela, el escritor Carlos Guido y Spano, el médico Manuel Argerich, el italiano Basilio Cittadini, en representación de su colectividad, e incluso el pensador bohemio Matías Behety, y muchos otros. El acta fundacional dice: “Conciudadanos, depositad toda vuestra confianza en la Comisión Popular, que ahora mismo se pone a trabajar para responder a la confianza con la que la habéis honrado”. Estos hombres trabajaron de sol a sol, algunos dieron su vida y fueron los verdaderos héroes de la lucha contra la epidemia.
Como curiosidad, el colapso provocado por la clausura de los cementerios, hizo que se inaugurara uno nuevo en el oeste: la Chacarita. La ciudad sólo contaba con 40 carros fúnebres para días con 600 fallecidos. Se construyó, entonces, un ramal ferroviario, para transportar los cadáveres por medio del “tren de la muerte”, conducido por Juan Allan al mando de “La Porteña”, primera locomotora argentina. El propio Allan murió al desvanecerse sobre los comandos de su máquina.
Una ingeniosa medida fue, para evitar los saqueos, prohibir las mudanzas. Se establecía que: “Toda vez que un vecino tenga necesidad de trasladar muebles de un punto a otro, debe verificarlo muñiéndose previamente de un certificado… con el fin de que (no se) ponga impedimento alguno por… la vigilancia”.
El 2 de junio de 1871 pasaron 24 horas sin muertos. El 28 de junio se declaró extinguida la epidemia. Fue el momento del saldo dantesco. Más de la mitad de la población, unos 50.000, sufrió la enfermedad. Murieron 14.000. Combatieron la peste sólo 100 médicos. Esta crisis será el incentivo para las grandes obras de salubridad. Fallecieron ilustres como José R. Pérez, Francisco Muñiz, el cura irlandés Antonio Fahy y otros no tanto, como la esposa y el hijo de José Evaristo Uriburu, un salteño que estaba en Buenos Aires como funcionario y alcanzaría veinticuatro años después la presidencia argentina.
Dejamos para el domingo próximo, las epidemias del siglo XX, donde la lucha fue más pareja entre el bien y el mal, y el avance de la ciencia hizo mejor la vida del hombre.